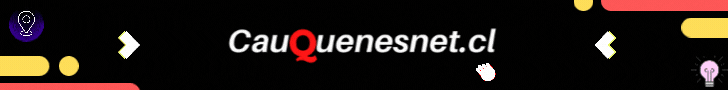Cada 22 de noviembre se celebra el Día Nacional de la Fonoaudiología, una fecha que, para mucha pasa desapercibida, pero que hoy, más que una conmemoración, es una oportunidad para mirar hacia dónde va la disciplina y dónde están las brechas que todavía no se cierran
En los últimos años, la fonoaudiología ha crecido en presencia y responsabilidad dentro del sistema de salud, pero ese crecimiento no basta. El país necesita un salto más grande, empezando con la actualización de cómo las universidades forman a los futuros profesionales y, al mismo tiempo, abrir espacios de trabajo donde históricamente no se ha considerado a un fonoaudiólogo, aun cuando su aporte podría cambiar el curso de muchas intervenciones.
Las universidades constantemente revisan sus perfiles de egreso, mallas, itinerarios formativos y competencias. Es un gran avance, pero sigue faltando algo más profundo: comprender que la realidad sanitaria, educativa y social del país cambió, y que la formación profesional tiene que acompañar esa transformación. Hoy los estudiantes deben prepararse para escenarios mucho más diversos que los tradicionales, desde equipos de salud mental comunitaria hasta programas de cuidados paliativos, pasando por áreas de alta complejidad neurológica, donde la disfagia y los trastornos de comunicación son parte del día a día.
La disfagia, por ejemplo, afecta a una proporción muy alta de las personas que viven con enfermedades neurológicas. En adultos, aparece con fuerza en el accidente cerebrovascular, el Parkinson, la enfermedad de Alzheimer y las ELA. En niños, es frecuente en cuadros como la parálisis cerebral, la prematuridad extrema y diversos síndromes craneofaciales. Y aunque estos diagnósticos están presentes en todo Chile, la atención especializada sigue siendo dispar. En muchos centros, es el equipo clínico quien termina resolviendo “como puede” sin contar con profesionales formados específicamente en deglución, lo que aumenta el riesgo de neumonías aspirativas, hospitalizaciones evitables y deterioro de la calidad de vida.
Pero la fonoaudiología no vive solo en hospitales ni colegios. Y ahí hay un vacío enorme.
Las escuelas de canto, teatros y academias artísticas funcionan con un nivel de exigencia vocal altísimo, pero la mayoría trabaja sin apoyo profesional estable para el cuidado de la voz.
Los programas de fin de vida siguen sin integrar formalmente el rol del fonoaudiólogo, a pesar de que la comunicación, la alimentación y el confort en etapas avanzadas dependen en gran parte de lo que esta disciplina puede ofrecer.
Y lo mismo pasa en la atención primaria, en los CESFAM. La salud ocupacional suele mirar el ruido como un problema exclusivamente técnico, pero los trastornos auditivos por exposición crónica siguen creciendo. La prevención existe, pero sin profesionales que puedan identificar el daño temprano y orientar cambios reales en los ambientes laborales.
A eso se suma otro detalle que se repite una y otra vez: en portales como Empleos Públicos, donde se definen profesionales elegibles para cargos técnicos, clínicos o comunitarios, los fonoaudiólogos siguen apareciendo poco o derechamente no aparecen. Esa omisión no solo limita oportunidades laborales: también impide que equipos que sí los necesitan puedan postular a uno.
La fonoaudiología tiene un potencial enorme, pero para que ese potencial se note, Chile necesita mirarla más allá de los espacios de siempre.
No se trata solo de que haya más profesionales; se trata de ubicarlos donde realmente hacen falta, de abrir conversaciones con mesas técnicas, municipios, servicios locales, organizaciones culturales, estudios jurídicos y programas de cuidados avanzados.
Vale la pena detenerse a pensar en cómo queremos que evolucione la disciplina en los próximos años. Porque el país está cambiando, y los fonoaudiólogos, si se les da espacio, pueden cambiar con él y aportar mucho más de lo que la gente imagina.
De: Jorge Valdés Soto, Académico Escuela de Fonoaudiología - Universidad Andrés Bello